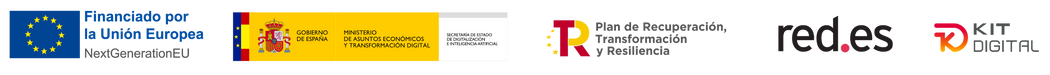Javier del Monte: «El cohousing no es un proyecto inmobiliario, es un proyecto social»
Texto adaptado a partir de la entrevista original
Arquitecto y gerontólogo, Javier del Monte ha dedicado más de dos décadas a diseñar espacios que dialogan con la escala humana. Fundador de la asociación Jubilares, promueve una arquitectura que prioriza la autonomía y el bienestar de las personas mayores, desafiando el modelo tradicional de las residencias. Conversamos con él sobre ciudades, envejecimiento y por qué la arquitectura importa más de lo que parece.
Claudio Céntreeco: ¿Cómo empieza tu relación con la arquitectura?
Javier del Monte:
Fue una decisión vocacional y, a la vez, difusa. Me interesaban muchas cosas: la física, las matemáticas, el arte. Sentía que la arquitectura me permitía tocar todos esos palos. Y así fue. Primero pensé que era interesante. Luego, que era preciosa. Y después, al ejercerla, descubrí que podía ser transformadora.
CC: ¿En qué momento tu arquitectura se cruza con lo social?
JM:
Todo empieza cuando diseñamos una residencia de mayores para la administración. Desde el principio percibimos que algo fallaba: el modelo estaba obsoleto. Empezamos a investigar y descubrimos que en países como Dinamarca o Países Bajos existía el cohousing. Nos fascinó la idea de comunidades colaborativas, autopromovidas, diseñadas por quienes las van a habitar.
«No queremos residencias disfrazadas, queremos comunidades para vivir hasta el final.»
CC: Y así nace Jubilares.
JM:
Exacto. Nos dimos cuenta de que esto no podía ser solo una línea de negocio del estudio. Era algo más. En 2012 fundamos Jubilares como una asociación para promover estos modelos en España. Porque aquí el cohousing no se conocía, y los mayores seguían siendo tratados como dependientes pasivos. Nosotros queríamos otra cosa: comunidades activas, para toda la vida.
CC: ¿Qué papel juega el arquitecto en este tipo de proyectos?
JM:
La arquitectura es esencial, pero no suficiente. El entorno físico importa, claro, pero lo fundamental es el entorno social. Y el método para producirlo. Por eso decimos que el cohousing no es un proyecto inmobiliario. Es un proyecto social que necesita un lugar para materializarse.
CC: ¿En qué se diferencia el cohousing del modelo residencial tradicional?
JM:
En todo. Para empezar, no hay promotor. Lo autopromueven los propios futuros habitantes. No es un producto de mercado, sino un proceso colectivo. Además, no se trata solo de construir un edificio, sino de crear una comunidad que se acompañe mutuamente hasta el final de la vida. No se trata de ofrecer un «apartamento con servicios», sino de mantener la autonomía desde la colaboración.
«La arquitectura es clave, pero el entorno social es lo que marca la diferencia.»
CC: ¿Cómo ha evolucionado esta visión en España?
JM:
Ahora hay al menos cinco cooperativas activas, una fundación y cientos de personas implicadas. Pero también han surgido distorsiones: algunos usan el nombre de cohousing para vender residencias disfrazadas o minipisos precarios. Eso pervierte la esencia del modelo, que exige compromiso, consenso y trabajo conjunto.
CC: Además de arquitecto, te formaste en gerontología. ¿Por qué?
JM:
Por vivencias personales. Cuidé de mis abuelos, luego de mi padre. Sentí que necesitaba entender más sobre el envejecimiento. La gerontología social me abrió nuevas perspectivas. Entendí que el entorno —la casa, el barrio, la ciudad— influye directamente en cómo envejecemos. Y eso lo aplicamos en todo: desde los detalles del baño hasta el diseño de comunidades de cuidados.
«Lo difícil no es dibujar líneas, sino coordinar realidades humanas.»
CC: ¿Tiene la arquitectura aún ese poder transformador?
JM:
Sin duda. Aunque sea invisible. Porque lo que diferencia una buena arquitectura es que no se nota… hasta que falta. Cuando una persona mayor se levanta de noche y encuentra el baño sin tropezar, hay detrás un diseño que pensó en ella. Eso no se ve en los planos, pero transforma vidas.
Puedes ver o escuchar la entrevista completa en nuestros canales de Youtube y Spotify.